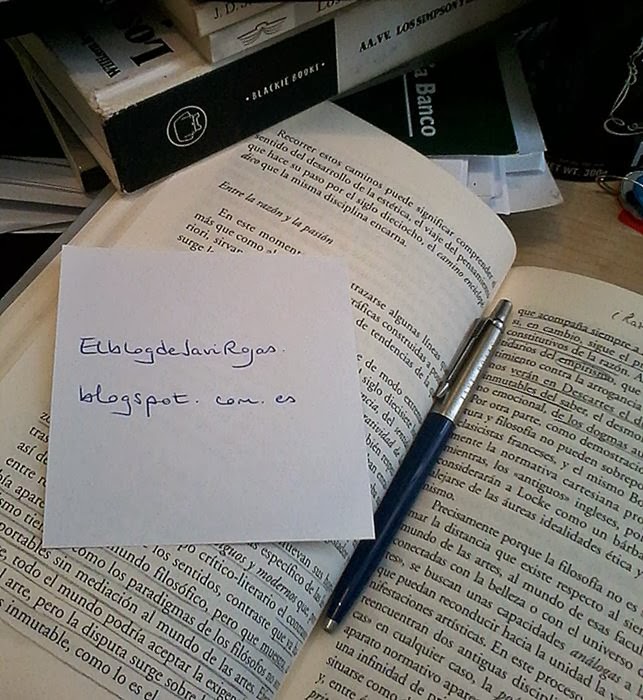“Ante el objetivo soy a
la vez aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo
cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte. Dicho de otro
modo: no ceso de imitarme, y es por ello por lo que cada vez que me hago (que
me dejo) fotografiar, me roza indefectiblemente una sensación de
inautenticidad, de impostura a veces (…) me convierto en espectro” (R. Barthes,
La cámara lúcida, p. 45).
Barthes se presenta a sí
mismo como un ser poliédrico, o más concretamente, como un sujeto con, al
menos, cuatro perspectivas desde las que ser observado. Centrémonos en dos:
“aquel que creo ser”, nos dice primero, y “aquel que quisiera que crean”, nos
dice en segundo lugar. Tales son las dos caras de una misma moneda, las de una
misma subjetividad, en este caso la del impostor
del que ya escribí en su momento. Y es, en consecuencia, este asunto el que me
permite acudir con sigilo al siguiente que quisiera mostrar.
Mientras
Barthes cree ante el objetivo,
Baudelaire da su máximo descrédito a
este mismo: el poeta, autor de Las flores
del mal, detestaba la fotografía. Pensaba que el hecho de fotografiarlo
todo destruía, indiscutiblemente, la capacidad de imaginar el pasado. Sin
fotografía, sin inmortalizar el
momento en cuestión, ese momento seguiría vivo
en la medida en que nos obligásemos a recordarlo, a proyectarlo en nuestros
pensamientos, sin el apoyo material que la fotografía supone. ¿Es esto así? “Nos
vemos obligados a inventar”, dice Azúa a este respecto, comentando y
respondiendo a la opinión hasta ahora parafraseada de Baudelaire. ¿Por qué inventar? ¿Por qué rehacer? Quizás sea porque en gran medida, como Sartre sugiere con
acierto, nuestros recuerdos en gran medida no son más (ni menos) que ficciones.
Es cierto que la
fotografía simplifica el proceso: carecer de ella nos insta a un esfuerzo
mayor, en este caso a imaginar. Un ejemplo ilustrativo: hay quien prefiere la
adaptación cinematográfica (película) a la obra original (libro). En la
película uno ve aquello que (otro
considera que) tiene que ver, digámoslo así; leyendo el libro, sin embargo, uno
tiene que darse a sí las imágenes,
imaginarlas, construirlas a partir
del relato escrito. Pero volvamos, en un último giro, a la cuestión que nos
detiene: ¿acaso no nos vemos arrojados a esa poiesis en el proceso de contemplación de la fotografía? Tiene un
fuerte carácter de contemplación estética, sin lugar a dudas. P. Auster nos
provee de las siguientes palabras, las cuales me gustaría al menos señalar:
“Sólo fotografías, porque cuando se llega a determinado
punto, las palabras nos llevan a la conclusión de que ya no es posible hablar.
Porque estas fotografías expresan lo indecible”. (La invención de la soledad, p. 139).
Al igual que hay quien
desestima el gesto tomándolo, como es el caso de Baudelaire, con una fuerte repulsión, también hay quien celebra en
ellas un hallazgo, comprendiendo en ellas un motivo fuerte de pulsión: la sensación paradójica de
tener algo tan próximo y tan distante al mismo tiempo. Presente y pasado,
contenidos materialmente (fragmentado), encuadrados en una imagen cuya
sensación es en cierto modo inefable: la foto de un familiar que ya no está, de
alguien que ha dejado de ser pequeño, o de un lugar frecuentado que en la
actualidad ya no existe.
Es, sin lugar a dudas, la
captación fragmentaria del instante: inmortalizar ese fragmento de espacio-tiempo, el cual será para siempre así
(dentro de los márgenes de la fotografía). Y con ello, con ese “ver morir el
instante”, una nueva paradoja: ninguna fotografía nos dará cuenta alguna de un
hecho pasado, pues ésta solo extrae algo muy discreto de él: una pose. En la foto jamás terminaremos de
columpiarnos, jamás envejeceremos ni tampoco dejaremos de reír; como tampoco
terminaremos por comprender del todo aquello que esta misma refleja, o si
efectivamente lo evocado en nuestra mente, por obra de la nostalgia, es
efectivamente un recuerdo o se trata de una ficción a partir del mismo.
¿Existe aquello que
queremos fotografiar o se trata nuevamente de una impostura premeditada, en la
línea del pensamiento de Barthes? No somos seres lineales: tal linealidad (como
si de un personaje de novela se tratara) la incluimos nosotros. “El sujeto es
ficción” sentencia Nietzsche en su texto póstumo La voluntad de poder.
Permitamos que, en un
último consuelo, resuenen las palabras del principio: Aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, …